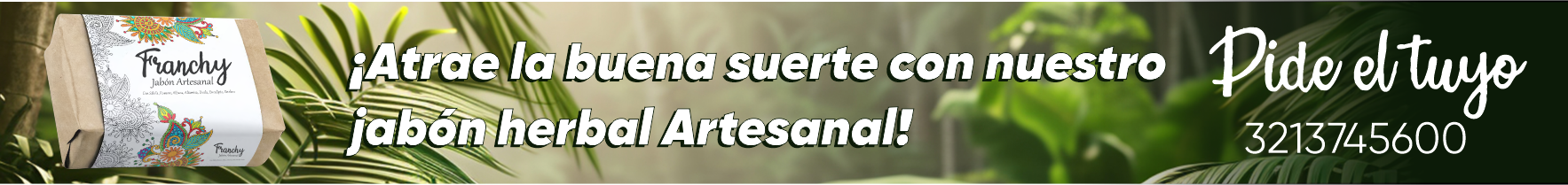Foto archivo particular

La bomba sexual dejó a un lado su imagen de mujer fatal para recordar la muerte de su padre hace más de 10 años por un infarto
Por: Alejandra Omaña*
Era un martes frío. Mi papá estaba sentado en el andén de mi casa, la casa más vieja de la cuadra, esquinera, grande, nido de brujas y nacimiento de lástimas. Esa noche pasaba precisamente don Bernardo el vendedor de ropa. Yo aun era muy sociable, hablaba con los amigos de mi papá y me creía partícipe de todas las tertulias políticas que entablaban estos dos viejos. Era preciso el día para que alardearan del estado físico de los dos, cincuentones con decenas de historias por encima, capaces de todo y atrevidos.
Mi papá era un hombre alto, apuesto, barrigón pero de hombros anchos, un roble imponente, temido, impulsivo, problemático y machista. “Yo me siento muy joven, todavía soy capaz de trabajar, no como esos hijueputas que no hacen un toche”, decía, señalando a mis vecinos que ganaban un salario más alto y no se quemaban la espalda al trabajar de sol a sol, en una construcción como maestros de albañilería.
La conversación fue amena, mi papá le compró una pantaloneta a don Bernardo para mí. Mientras ellos hablaban de todo el mundo, yo, cansada, me fui a nuestra habitación, donde dormíamos cuatro y la abuela que estaba de visita. Fue la peor época de mi vida, mis tías le reclamaban a mi papá por la situación en la que nos tenía viviendo. Me acosté en mi colchoneta y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo alcancé a descansar, tal vez una o dos horas, tiempo justo para despertarme por el ruido de la gente que se amotinaba en el centro de nuestro cuarto. Era papá, amarillo, tan pálido y débil como nunca pensé llegar a verlo, su prepotencia estaba junto a su humanidad tirada en el suelo. Tan pálido, tan débil que era difícil creer que los dioses también lloraban.
La gente se acercó e intentó ayudarlo. Así todos se dieron cuenta cómo realmente vivíamos, como mi papá había dañado el nombre de la familia dedicándose a ser pobre. Yo me paré de la cama en completa calma, salí a la calle y esperé a que llegara un carro para llevarlo al hospital, mientras tanto ya los vecinos salían con él, hacían fuerza pero mi papá era muy grande. Uno con cada extremidad, yo lo tomé de la cabeza y ayudé a subirlo al taxi. Nunca he entendido cómo en momentos de confusión siempre conservo la calma y puedo tener tanta fuerza. En el carro se fueron todos, menos yo. Nadie se preocupó por mí de ese momento en adelante, a nadie le interesaba dónde estaba la niña porque todos querían amotinarse a hablar sobre Omaña.
Pasados unos cinco minutos alguien llegó con la noticia. Eran las doce de la noche y yo con apenas trece años me fui por las calles oscuras buscando llegar al hospital a verlo. Llegué y salía de un pasillo mi tía y su hija desconsoladas, yo aún mantenía la calma, la mantuve siempre. De ahí vienen mis patologías. Caminé por el pasillo y vi a mi mamá abrazando el cuerpo de su esposo que había usado la misma pantaloneta toda la semana, porque no se la había querido quitar, sin camisa, alto, moreno, bello, cabello oscuro, y un golpe en la cabeza que tal vez se lo había hecho al caer. Estaba ahí mi papá, muerto. Vuelto una nada con su arrogancia, grosería y su vicio, Omaña estaba tirado en una camilla pobre, sin vida, tan joven, tan fuerte, tan egoísta, prefirió morir que esperar a verme crecer. Prefirió quitarme la plata de mis meriendas para fumar cigarrillo todos los días. Prefirió empuñar la mano en vez de sacar una correa, o una palabra, para corregirme.
Nunca supe qué sentía, nunca lo abracé, nunca lo besaba, nunca le hice un regalo, nunca me dio nada. Siempre estuvo detrás mío exigiéndome ser la mejor, exigiendo que me aprendiera los números de teléfono de sus amigos en mi memoria. Siempre fui su directorio portátil.
Esa noche tal vez iba caminando por el patio, le dio un infarto y cayó. Por eso tenía un gran golpe en la cabeza. Mi mamá salió a recoger la ropa y lo vio ahí tirado, llamó a los vecinos y entre todos pudieron subirlo a la habitación. Hoy mi apartamento queda ahí mismo, donde quedaba la vieja habitación en la que él murió.
Fue un entierro de pueblo, mucha gente, los coros de las iglesias donde cantaba mi hermano, sus amigos y nuestros amigos venían a acompañarnos. Cuatro sacerdotes oficiaron la misa. Fue la eucaristía más bella que presencié.
Esperé “la resurrección de los muertos” durante un año completo, hasta que entendí que ya no lo tendría de vuelta, además, ya no habría cuerpo intacto para que él regresara con nosotros. El 18 de octubre del 2006, pasado un año de su muerte, perdí la calma, lloré y deje de creer en Dios.