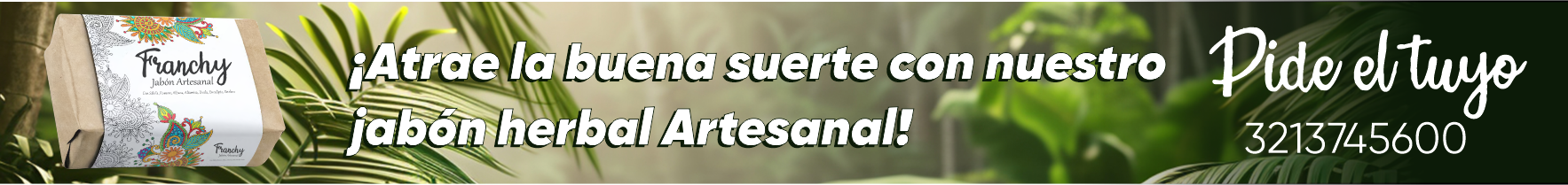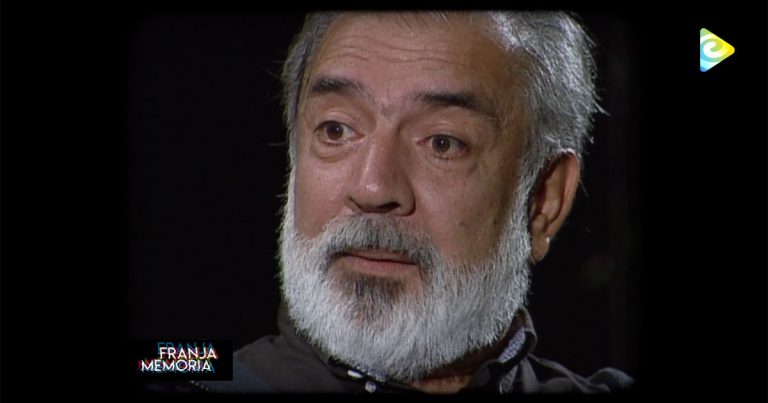Cuando se cruza entre Venezuela y Colombia por trocha no se pueden hacer preguntas. Del lado colombiano hay un silencio de cautela, pero en el venezolano la discreción es sinónimo de miedo.
Esos pasos irregulares siguen activos, a pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro reabrieron la frontera este lunes. Por ese kilómetro de tierras secas pasan personas, mercancías y hasta chatarra en carretas; quienes acarrean a los migrantes y las maletas a sus espaldas están convencidos de que la reactivación de los puentes no les va a dañar su negocio de mover gente y cosas, justo al lado de los pasos oficiales.
Ese negocio es de las mafias. En las riberas del río Táchira, en un camino de tierra y piedras al que se llega por San Antonio, un hombre vestido con pantalón camuflado, camisa negra ceñida al cuerpo y gorra custodia el paso de personas. En frente suyo hay un aviso de litografía impreso en letras rojas: nada de celulares, cámaras o grabaciones.
El sujeto solo saluda al guía. Un hombre de unos 30 años que ha vivido acá y allá, camina en chanclas azules, usa pantalones cortos y va fumándose un cigarrillo mientras lleva a dos personas que atravesará de un país a otro por 30 mil pesos.
Desde esa caseta solo se ven tierras áridas. Más adelante están dos individuos con fusiles sentados debajo de un árbol, también vistiendo camiseta negra y pantalón camuflado. Ese es su uniforme.
Se identifican como guerrilleros. El coyote asegura no saber a qué grupo pertenecen, tampoco los cargueros que les pagan peaje todos los días y en cada cruce para pasar mercancías. No tienen emblemas, pero sí fusiles: están armados hasta los dientes.
La segunda caseta de los guerrillos está a diez metros. Ese es el primer peaje. Allí dos hombres repasan las cédulas de los migrantes y cuatro personas más, una de ellas mujer, revisa cada bolsillo de los equipajes.
El tributo por persona es de $5.000, $.20.000 más por llevar un portátil y otros $20.000 por la cámara. El cálculo lo hace la mujer según el tamaño de la maleta y lo que encuentra en ella. Es la que cobra y hasta hace cara de cordialidad cuando dice el total de ese impuesto por pasar elementos de valor. Al que no tiene para pagar, se los quitan.
El trámite es rápido. Sin muchas preguntas recibe el dinero, mientras su compañero de camuflado revisa la cédula con tal meticulosidad como si fuera un retén policial antes de entrar a un estadio en un partido de fútbol de final de torneo.
Cuando el equipaje recibe el visto bueno, hay que caminar rápido. Lo sabe el guía que a pesar de estar prácticamente descalzo avanza como si andara solo y pasa de largo junto a un sujeto de gorra, lentes oscuros y mangas en sus brazos para protegerse del sol. Es uno de los centinelas.
No es una frontera, es un río
Apenas unos metros más adelante aparece la tercera caseta, a la orilla del río Táchira y custodiada por cinco uniformados armados. En frente está un hombre calvo y corpulento con un fajo de dinero en su mano izquierda, tan grueso como sostener tres celulares al tiempo.
Al guía, porque lo conoce, le cobra $2.000 por pasajero. De tributo en tributo tiene billetes en pesos de todas las denominaciones y su ubicación es estratégica porque está junto al puente de guadua que pasa por encima de la parte más profunda del río. Sin pagarle no se puede seguir el camino de la trocha.
Hace cara de pocos amigos, tampoco habla cuando recibe la plata y los migrantes siguen su camino. En la trocha hay un contrato social de decir pocas palabras, ojalá ninguna, esquivar cámaras y no reparar en los uniformados que cobran los peajes.
El río es tan seco o tan caudaloso como la temporada del año. En estos días de septiembre la temperatura sobrepasa los 30 grados centígrados y es tal el calor que el camino de tierra se agrieta como un desierto.
Al coyote se le paga para mostrar el camino, pero también para cargar a sus guiados cuando la tierra firme se pierde con las aguas amarillentas del río binacional. Carga a las personas a caballito, otros llevan a las mujeres sobre los hombros por un cuerpo de agua que no supera los dos metros y donde el caudal sobrepasa sus rodillas.
Atravesar el río significa llegar a Norte de Santander y salir del área de los guerrilleros, pero la desconfianza sigue. El guía dice que desde el otro costado, entre los matorrales, los hombres siguen vigilando a los que pasan y si hay algo que no les guste atraviesan sin reparo.
Ese algo puede ser una cámara que toma fotos detrás de los migrantes que esquivan quedar en el retrato. Ellos, al pasar por el lado, aconsejan irse porque ya se está tomando mucho riesgo. Después de cuatro llamados a correr, el guía es tajante: “Vámonos”.
El paso entre Colombia y Venezuela no es una frontera que se cierra y se abre como aeropuerto, sino un río mismo de los dos países y de nadie que sigue fluyendo a pesar de las decisiones políticas que tomen Nicolás Maduro o el inquilino de turno de la Casa de Nariño.
Por esas trochas atravesaron los migrantes durante los siete años en los que el régimen clausuró los pasos, pero antes de las crisis colombo venezolanas que se acentuaron desde 2015 ya los trocheros pasaban mercancías.
El negocio sigue y la explicación del por qué se mantendrá vigente la da un trochero que no da su nombre, tiene tatuajes en los brazos y lleva diez años debajo de los puentes: los comerciantes no quieren pagar doble impuesto en la frontera, y mucho menos darle plata a las tres alcabalas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que esperan en Táchira para cobrar por entrar productos.
Fuente: El Colombiano